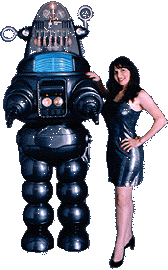+1.jpg) Y ustedes se preguntarán: ¿A qué viene semejante galimatías de título? Pues es muy sencillo, ya lo verán.
Y ustedes se preguntarán: ¿A qué viene semejante galimatías de título? Pues es muy sencillo, ya lo verán.Yo soy feminista, siempre lo he sido y no creo que ninguna de las mujeres que conozco manifieste lo contrario. Siempre he pensado (y si no lo he pensado yo lo ha pensado mi padre y me lo ha trasmitido) que las mujeres son, por lo general, más listas, más perceptivas, más fuertes, más resistentes y más versátiles que los hombres. Pero estoy hasta las narices de leer (y de oir), tanto en comunicados oficiales como encabezamientos de noticias, notas informales y panfletos de todo tipo, cosas como Estimados/as todos/as: Todos/as los/as trabajadores/as... -y así un texto entero de una página, que te volvías loco cuando llevabas sólo cuatro líneas (y no es coña, lo leí hace no mucho tiempo en un comunicado de un sindicato, no recuerdo cuál)-, los niños y las niñas..., etc. Me parece muy bien que las mujeres quieran que un sexo sea tan valorado como el otro, que sus sueldos sean por lo menos tan altos como los de los hombres, que no pueda existir discriminación alguna por razón de sexo y que todos/as (je, je, je...) seamos enteramente iguales (dentro de lo posible y salvando las naturales diferencias anatómicas, benditas sean). Es más, me parecería muy bien que su sexo fuera más valorado que el otro (no sería la primera vez: piensen en las múltiples sociedades matriarcales que han existido), que sus sueldos fueran mayores que los de los hombres cuando su trabajo fuera mejor (sería lo lógico), y que no hubiera ninguna discriminación por razón de sexo.
Pero de ahí a tener que aguantar el sonsonete os/as todos los días y a todas horas, media un abismo. Sobre todo si tenemos en cuenta que las palabras no tienen sexo, lo que tienen es género. Si a determinadas mujeres -generalmente no de esas que decíamos +2.jpg) que eran tan listas- les molesta tanto que el género utilizado en las palabras para referirse a los dos sexos sea el masculino, yo no tengo ningún inconveniente en que lo cambien por el femenino. No me sentiría agredido en absoluto si se me incluyera en el grupo de jugadoras de mus (¿musolarias?), o en el de aficionadas a la fotografía, en el de nacidas en el siglo XX o en el de licenciadas en física nuclear (sobre todo en éste, porque no he estudiado física nuclear), en el de amantas de la naturaleza... ¡ah, no, que son amantes!
que eran tan listas- les molesta tanto que el género utilizado en las palabras para referirse a los dos sexos sea el masculino, yo no tengo ningún inconveniente en que lo cambien por el femenino. No me sentiría agredido en absoluto si se me incluyera en el grupo de jugadoras de mus (¿musolarias?), o en el de aficionadas a la fotografía, en el de nacidas en el siglo XX o en el de licenciadas en física nuclear (sobre todo en éste, porque no he estudiado física nuclear), en el de amantas de la naturaleza... ¡ah, no, que son amantes!
+2.jpg) que eran tan listas- les molesta tanto que el género utilizado en las palabras para referirse a los dos sexos sea el masculino, yo no tengo ningún inconveniente en que lo cambien por el femenino. No me sentiría agredido en absoluto si se me incluyera en el grupo de jugadoras de mus (¿musolarias?), o en el de aficionadas a la fotografía, en el de nacidas en el siglo XX o en el de licenciadas en física nuclear (sobre todo en éste, porque no he estudiado física nuclear), en el de amantas de la naturaleza... ¡ah, no, que son amantes!
que eran tan listas- les molesta tanto que el género utilizado en las palabras para referirse a los dos sexos sea el masculino, yo no tengo ningún inconveniente en que lo cambien por el femenino. No me sentiría agredido en absoluto si se me incluyera en el grupo de jugadoras de mus (¿musolarias?), o en el de aficionadas a la fotografía, en el de nacidas en el siglo XX o en el de licenciadas en física nuclear (sobre todo en éste, porque no he estudiado física nuclear), en el de amantas de la naturaleza... ¡ah, no, que son amantes!Lo que nos lleva a las palabras en las que el género no se identifica con el sexo más que a través del artículo que se le ponga, como estudiante o amante (con éstas el juego del os/as es más llevadero, se produce sólo en el artículo), o incluso aquéllas en las que, si no fuera por el artículo, tendrían que ser sólo para mujeres. Es el caso de malabarista, excursionista, estraperlista... ¿Qué se supone que hay que hacer con éstas palabras? A mí me sonaría tan mal excursionisto como mal me suena jueza.
Y que conste que no estoy diciendo que no hay machismo en este tema. Lo que digo es que el machismo no está exactamente en el lenguaje, sino en lo que nos sugiere, es decir, en nosotros mismos. ¿No queda claro? Pues ahí va un ejemplo: modisto y modista. Cuando uno oye decir modisto, en seguida piensa en un genio creador, en la alta costura, París, el glamour y la repera. Sin embargo la palabra modista (al menos para alguien de mi edad), genera la imagen de una mujer dedicada a "fusilar" las creaciones de los grandes modistos, a coser (nada de crear) ropa "normalita", a darle la vuelta a los abrigos (que creo que, con esta crisis, va a empezar a hacerse de nuevo) y a meter bajos y ensanchar faldas.
Pero de esto, como de casi todo lo demás, no tiene la culpa el lenguaje, sino la educación.